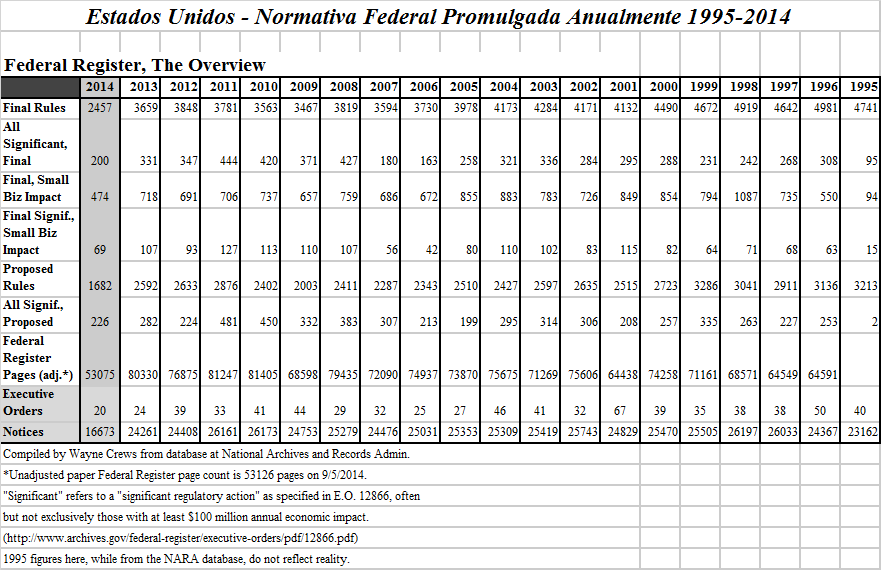Entiendo que al autor le parecen mal las veleidades monetaristas (opinión que comparto). Critica en consecuencia la política de estímulos anunciada por el Banco Central Europeo, por las razones que expone, pero lo que no acierto a asimilar es que dicha política sea, según él, debida al triunfo de "los puristas y paranoicos del déficit público y de las llamadas reformas estructurales", que han ganado la batalla en la Unión Europea.
Tal afirmación me descoloca, porque precisamente no han sido ni los unos ni los otros quienes han ganado esa "batalla". Lo que se está persiguiendo en el continente no es más que un Abenomics a la europea, y además con poca presión hacia las grandes reformas institucionales necesarias para salir del atolladero.
Tampoco deja muy claro el profesor Inurrieta cuál es su receta mágica para solucionar esta crisis recurrente. Deduzco que más gasto público (olvidando esa "dictadura del déficit") y una reducción del endeudamiento mediante quitas combinadas con un proceso de mutualización de deudas a nivel europeo (eurobonos), esto es, un verdadero cambalache. Aparece también en el artículo un reproche difuso a Alemania. olvidando o silenciando que los alemanes cruzaron su durísimo rubicón reformista hace ya años, mientras nosotros estábamos todavía con el "Don't Worry Be Happy".
En el breve intercambio de pareceres que tuvimos en Twitter, Don Alejandro me confirmó su preferencia por las quitas. También salió a relucir el nombre de Richard Koo y su teoría de la recesión de balances, que imagino es su favorita. No debemos olvidar que Koo inspiró, entre otros, a Shinzo Abe y su Abenomics.